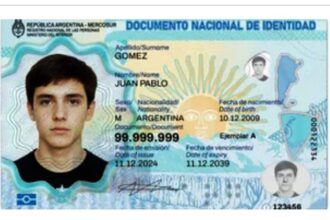¿Realmente esta ley significó un paso adelante en la batalla contra las drogas, o sentó las bases para nuevas dificultades político-criminales? Hoy, a veinte años de su sanción, repasamos sus aspectos más problemáticos.
Desfederalización. Un giro irracional en la estrategia contra las drogas.
(Por Ariel Larroude para Data Clave).- En el convulsionado escenario argentino, donde la inseguridad y el avance del narcotráfico ocupan permanentemente la agenda pública, la sanción de la ley 26.052 en julio del año 2005, marcó un antes y un después en la política criminal nacional. Aquel plexo normativo, conocido como “ley de desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo”, transfirió -a las provincias adheridas- la responsabilidad de investigar y sancionar los delitos de tenencia para consumo personal, tenencia simple y la venta minorista de estupefacientes. Pero, ¿realmente esta ley significó un paso adelante en la batalla contra las drogas, o sentó las bases para nuevas dificultades político-criminales? Hoy, a veinte años de su sanción, repasamos sus aspectos más problemáticos.
La teoría de la cercanía policial: ¿Cantidad o calidad?
Uno de los argumentos principales allá por 2005 para la sanción de la ley 26.052 fue la idea de que las policías provinciales, por su conocimiento capilar del territorio, podrían actuar con mayor rapidez y eficacia que las fuerzas federales frente a la proliferación del narcomenudeo, principalmente en los barrios populares, donde el consumo de drogas por aquel entonces estaba en alza. “La policía local conoce mejor los barrios, sus actores y sus movimientos”, repetían a destajo funcionarios y legisladores durante los debates parlamentarios, en vísperas a la sanción de la ley. Así las cosas, la premisa era casi de sentido común: incrementar la cantidad de efectivos y descentralizar la persecución de la venta y la tenencia debía traducirse -forzosamente- en mejores resultados operativos en términos de seguridad.
Sin embargo, esta teoría ha entrado en crisis. Especialistas del ámbito judicial y académicos vienen advirtiendo desde hace tiempo que el abordaje al narcotráfico, incluso en su escala más baja, requiere de una mirada estratégica y nacional, toda vez que aquello que se vende o se consume en cualquier provincia argentina ha tenido, con seguridad manifiesta, un recorrido largo por varias jurisdicciones del país. Por lo que una visión local no solo pone un velo sobre esa mirada global y necesaria de la problemática ligada a las drogas, sino que la parcializa totalmente.
Aquí reside una de las primeras debilidades de la ley sancionada hace 20 años: la fragmentación de competencias policiales disminuyó la capacidad del Estado para desarticular redes criminales sofisticadas (locales e internacionales), que operan en varios puntos del país con total normalidad. Y no solo eso, con este sistema, la Argentina ha dividido por dos, o incluso por tres, su abordaje jurisdiccional frente a una misma problemática: el narcotráfico. Así, por ejemplo, ciertos territorios como la CABA tienen tres sistemas penales en paralelo para investigar lo que sucede con el narcotráfico en su territorio. De esta manera, los tráficos a gran escala son jurisdicción de la justicia federal, el microtráfico y la tenencia son potestad de la justicia contravencional, mientras que los homicidios dolosos vinculados a disputas por el monopolio de la venta recaen en la justicia criminal y correccional ordinaria. Un disparate sideral en términos estratégicos.
Por otro lado, el problema central de esta tesis radicó en que el aumento de la cantidad de efectivos policiales se tradujo -principalmente- en una intensificación de la persecución hacia consumidores, en vez de concentrar los esfuerzos en los vendedores o en los eslabones de mayor peso dentro del circuito del narcotráfico de cada jurisdicción. De esta manera, el hecho de focalizar con las policías locales la acción estatal en el eslabón más débil, otorgó a las fuerzas de seguridad de cada provincia adherida a la ley de desfederalización un amplio margen para decidir a quién detener y cómo intervenir, lo que ha derivado desde hace veinte años en prácticas arbitrarias, violencia institucional, estigmatización y vulneración de los derechos más básicos de la ciudadanía.
En este sentido, los números reflejan el fracaso de esta política criminal en uno de sus objetivos centrales. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, entre 2017 y 2024 se registraron en todo el país 581.873 procedimientos por infracción a la ley de drogas, de los cuales 410.048 —el 70%— corresponden a tenencia para consumo personal o simple. Solo 48.923 procedimientos, es decir el 8%, estuvieron relacionados con la comercialización de estupefacientes. Estos datos exponen que el grueso de la actividad policial se enfocó en consumidores y pequeños tenedores, lejos de los grandes protagonistas del narcotráfico.
El laberinto judicial: ¿Más juzgados, mejor justicia?
La apuesta por reforzar la cantidad de juzgados y fiscalías provinciales también cosechó interrogantes a lo largo de estos veinte años. La sobrecarga de causas menores, principalmente vinculadas a tenencia para consumo personal (pese al fallo Arriola del 2009 donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la represión a esta figura) saturó el sistema judicial de las provincias adheridas a la ley 26.052 y disminuyó la capacidad de los tribunales y fiscalías locales para abordar investigaciones complejas contra el crimen organizado que puedan escalar en los responsables más altos de los circuitos de venta. En la práctica, la ampliación de la estructura judicial no estuvo acompañada por criterios claros de priorización, lo que generó un cuello de botella persecutorio y escasos resultados en el combate a las grandes organizaciones delictivas.
La ciudad de Buenos Aires es el fiel reflejo de esta situación. Desde su adhesión en el año 2019 a la ley de desfederalización, el 70 % de las causas registradas por el Ministerio Público Fiscal porteño fueron por tenencia para consumo personal y tenencia simple, dos delitos que no le tocan un solo pelo a las bandas que operan en territorio porteño. Peor aún, casi no se registran condenas en la ciudad por delitos tipificados en la ley 23.737, más conocida como “ley de drogas”, lo que habla de una clara contradicción entre lo que persigue la policía en la calle y lo que finalmente absorbe y resuelve la justicia.
Otro tema -no menos importante- es la cantidad de dinero y agentes que el Estado eroga y utiliza en su lucha contra las drogas. Para calcular la erogación que el Estado hace ante cada procedimiento por infracción a la ley 23.737, tomaremos como base la investigación realizada por la organización no gubernamental Pensamiento Penal en el año 2019, la cual reveló que el Estado gastó durante ese año, aproximadamente, 220 dólares por procedimiento en materia de drogas, calculando para arribar a esa cifra los sueldos policiales, los judiciales, la papelería, el combustible y los reactivos químicos utilizados por cada legajo.
Ahora bien, si se toma en cuenta ese dato y la cantidad de procedimientos por tenencia realizados por las fuerzas de seguridad durante 2024 (68.025) el Estado gastó el año pasado la suma de 15 millones de dólares solo en perseguir consumidores, 41 mil dólares por día, (repito: sin tocarle un solo pelo a la delincuencia) tomando en consideración aquellos 220 dólares por procedimiento informados por la ONG referida.
Para el caso de la cantidad de agentes policiales, empleados y funcionarios judiciales intervinientes, la cosa es peor. Se calcula que en un solo procedimiento por tenencia para consumo personal de estupefacientes intervienen, desde la detención hasta la soltura, no menos de 50 personas entre policías, personal de Alcaidía, de traslados, de Fiscalía, Defensorías y Juzgados. Personal que podría estar abocado a incidir en los delitos que más preocupan a la sociedad, principalmente los robos, que justamente -según el último informe del Ministerio de Seguridad Nacional- han aumentado en 2024 bajo la gestión de Patricia Bullrich.
Radiografía del fracaso: El aumento sideral del consumo de drogas en la Argentina.
Es imposible soslayar, en cuanto a la evolución del consumo de drogas en Argentina, que las estadísticas recientes revelan una tendencia preocupante que atraviesan todas las franjas etarias y diversos sectores sociales.
Los datos del último informe de la SEDRONAR muestran que la tasa de prevalencia en vida de consumo de cocaína, en personas de 12 a 65 años, aumentó del 2,6% en 2010 al 5,1% en 2023. Este crecimiento no solo implica una mayor exposición al riesgo de adicción para miles de personas, sino que evidencia la dificultad de las políticas actuales para contener el avance de sustancias ilícitas, especialmente entre las juventudes.
Por otro lado, la situación es aún más preocupante si se analiza el consumo de marihuana, que experimentó un salto notable en poco más de una década. En 2010, el 8,1% de la población había consumido esta sustancia alguna vez en su vida, mientras que para 2023 ese porcentaje trepó hasta el 28,3%. Este incremento sostenido da cuenta de una penetración cada vez mayor del consumo en las dinámicas cotidianas e instalando el tema como un desafío central en materia de salud pública. Máxime cuando la Argentina ya ha desarrollado una industria de cannabis medicinal rentable, y más aún cuando países de la región como Uruguay y Brasil han despenalizado el consumo personal de este tipo de droga.
Estas cifras, lejos de ser solo estadísticas frías, exponen el fracaso de los enfoques centrados exclusivamente en la represión y la criminalización de los usuarios. El desmantelamiento presupuestario de instituciones médicas y falta de políticas integrales que combinen prevención, tratamiento y reducción de daños ha permitido que el consumo se expanda en distintos ámbitos sociales.
Para ser claros, la Argentina gasta mucho dinero en buscar la droga y no en recuperar adictos.
El trasfondo político: Entre el control de la calle y el efecto mediático.
Ahora bien, ¿Por qué, entonces, la ley 26.052 no solo se mantiene vigente, sino que cada vez más provincias intentan adherirse, tal como es el caso de Corrientes? Analistas y expertos coinciden en que, ante la presión social por resultados rápidos, muchos gobiernos optaron por endurecer la persecución penal de los consumidores como una respuesta “visible”, aunque poco eficaz en el fondo. El derribo de bunkers, los videos de redes sociales simulando operativos policiales vigorosos contra grupos vulnerables, son tan cotidianos como ineficaces. La descentralización aumentó la discrecionalidad policial y la cantidad de procedimientos, pero sin mejoras reales en la lucha contra el narcotráfico a gran escala y menos aún en la recuperación sanitaria de los adictos.
En ese sentido, la persecución penal sobre consumidores revela un trasfondo mucho más complejo ligado, fundamentalmente, al control del espacio público y a la consolidación de dinámicas de recaudación informal por parte de las fuerzas de seguridad. Esta estrategia convierte la calle en un territorio vigilado, donde las fuerzas policiales, mediante la selectividad en los operativos y la criminalización de los sectores más vulnerables, adquieren un poder discrecional extraordinario. Esto, en la práctica, habilita la instauración de verdaderos circuitos de recaudación ilegal: controles poblacionales, detenciones y causas menores funcionan no solo como herramientas de regulación del espacio público, sino también como mecanismos para obtener recursos económicos de manera informal a través de la venta de impunidad, extorsiones o acuerdos clandestinos con las bandas dedicadas a la venta de droga.
Desafíos y perspectivas: ¿Qué política criminal necesita la Argentina?
Si la Política Criminal es el conjunto de discursos, normas y prácticas que organizan y dirigen los medios represivos del Estado hacia aquellos conflictos que éste ha decidido prevenir o resolver coercitivamente, lo lógico sería que nuestro país revea, en primer lugar, su discurso de guerra contra las drogas, ya que este lineamiento ha sido abandonado por su fracaso en la mayoría de los países del mundo. Incluso en EEUU, país con mayor tasa de consumo de estupefacientes del mundo, pese a ser un modelo a seguir por la dirigencia política actual. En términos normativos, debería rever de manera urgente la redacción actual de sus dos leyes más importantes en materia de drogas: la ley 23.737 y la 26.052, básicamente por vetustas e inaplicables en este contexto actual, por los motivos explicados anteriormente. Más luego adecuar sus prácticas policiales y judiciales en un mismo sentido. No hay criterio estratégico en perseguir conductas que luego son archivadas por la justicia.
El caso argentino deja al descubierto los límites de una política centrada únicamente en la cantidad de operativos y la saturación judicial de expedientes por consumo personal. La desfederalización, lejos de significar un salto cualitativo, evidenció los riesgos de un modelo fragmentado y reactivo, que pone el foco en el eslabón más pequeño de la cadena.
Diversos especialistas proponen volver hacia una estructura federal integrada, que combine inteligencia criminal, investigación financiera, prevención en salud y reducción de daños. No obstante, esto solo es posible si se despenaliza (primero) la tenencia para consumo personal. La criminalización de los usuarios estigmatiza a las personas y dificulta el acceso a tratamientos y políticas de reducción de daños. La experiencia internacional —como la de Portugal o Uruguay— demuestra que el enfoque centrado en la salud y la prevención es mucho más eficaz para reducir tanto el consumo como los efectos delictivos asociados.
A casi veinte años de la sanción de la ley 26.052, la Argentina sigue debatiendo cuál es el camino más efectivo para enfrentar la problemática sobre las drogas. Mientras tanto, la estadística, los barrios y los tribunales muestran que las soluciones fáciles suelen terminar generando problemas aún más complejos. Por ello, el desafío pendiente es construir una política criminal que ponga en el centro la problemática de salud por encima de la lógica del control de la calle. Un control ineficaz que le sigue costando caro a una Argentina preocupada más por sus gastos que por la gente y sus problemas.